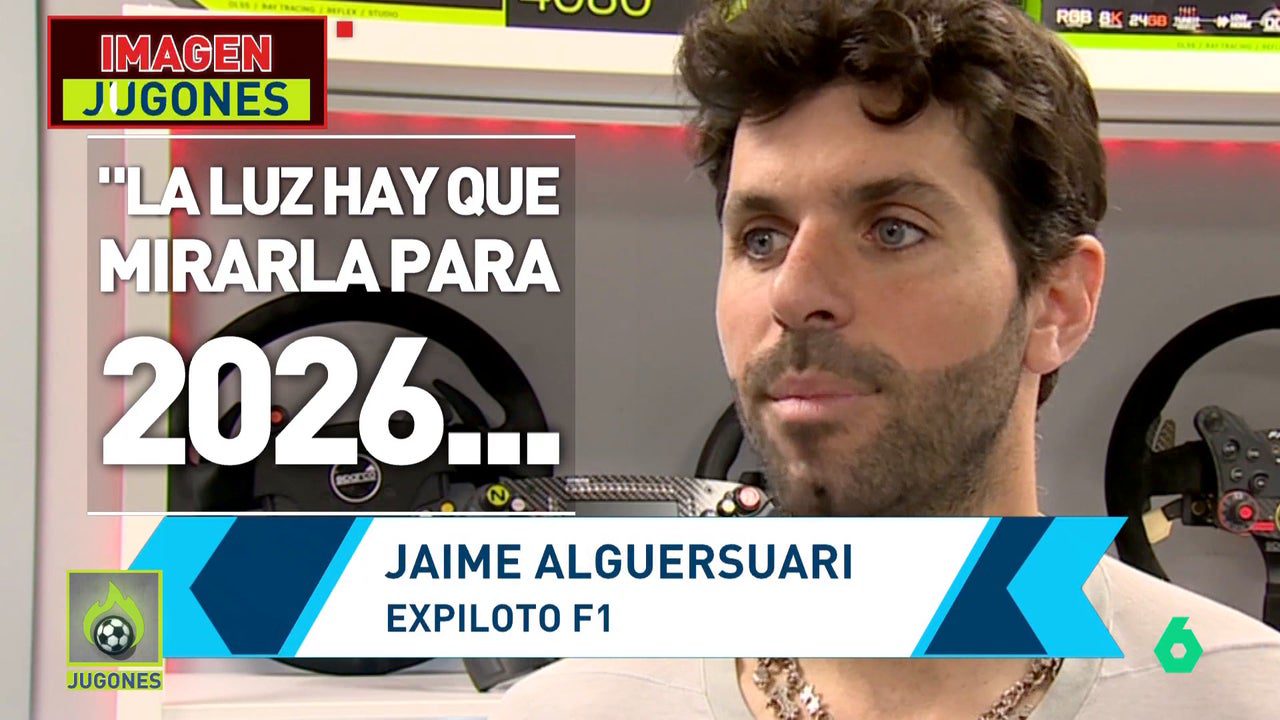500 firmantes de paz en Colombia han sido asesinados por las guerrillas

Yesica Méndez es defensora de los derechos humanos en Colombia. Su trabajo se centra en la protección de los campesinos en la región de Magdalena Medio, una zona codiciada por sus recursos naturales que las guerrillas armadas del país tratan de explotar a su antojo. Yesica es también una de las cuatro activistas que este año acoge Catalunya como parte del Programa Català de Protecció a Defensores i Defensors dels Drets Humans.
¿Cuál es su labor?
Siempre he trabajado asesorando y respaldando a las organizaciones comunitarias desde la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Nuestro territorio es una Zona de Reserva Campesina, una figura legal que permite desarrollar allí unas dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales que determinan las comunidades. Tenemos muchos ejes de trabajo, pero el central son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
¿En qué medidas se traduce para los campesinos?
En base al derecho internacional hemos promulgado e incentivado rutas de protección de las comunidades campesinas que están en el marco de una región donde se desarrolla el conflicto armado en Colombia. Se han creado campamentos para refugiarse cuando no se dan las condiciones para hacerlo en casa, como cuando hay un enfrentamiento entre guerrillas. Esas medidas permiten a la comunidad no huir de su territorio.
Nuestra asociación también trabaja en la conservación de nuestras reservas naturales, en el empoderamiento de las mujeres y en la formación y concienciación de los jóvenes para que sigan la defensa de los derechos de los campesinos y los derechos ambientales de nuestro territorio.
Primero las FARC y ahora el ELN. ¿Cómo se ven los campesinos expuestos a las guerrillas? ¿Son el eslabón más débil?
El conflicto gira en torno a buscar el control del territorio, de sus economías y del control de la población, porque la disputa por el territorio es por las riquezas que hay allí, por la biodiversidad, por la minería o por el bosque, que también se convierte en un recurso para el comercio. Eso lleva a enfrentamientos armados y es la población la que queda en medio. Los campesinos se refugian, pero entonces los actores ilegales hacen presencia en sus centros y escuelas y eso es netamente una violación, una infracción del derecho internacional humanitario, porque están poniendo como escudo a la población campesina. Por eso buscamos alternativas para que los jóvenes no ingresen forzosamente en las filas de las guerrillas.
También defienden el derecho de los campesinos poseer la tierra que trabajan.
Históricamente, en Colombia el conflicto armado se ha desarrollado a raíz de la acaparación y acumulación de tierra por parte de la clase política y los terratenientes, dejando al campesinado que la ha trabajado sin la posibilidad de poseerla. Ser propietario no es simplemente tener un título por tener, sino que te permite acceder a créditos, a proyectos productivos, a ayudas al desarrollo. Otorga capacidad de decisión. Esta es una reclamación histórica del campesinado colombiano y solo este Gobierno, en 2023, ha reconocido al colectivo como sujeto político y de derechos. Eso antes no existía. En el marco del acuerdo de paz, el Gobierno también ha puesto en marcha la adquisición de 3 millones de hectáreas para entregar a campesinos para que trabajen esa tierra.
¿Se ha visto afectado ese programa por las turbulencias en el Gobierno de Gustavo Petro?
Hay claramente toda una apuesta constitucional, normativa, que el Gobierno está avanzando, pero que debe poner a consideración de un Congreso que sigue estando en contra de esas reivindicaciones sociales. Ahí, será clave ver si se aprueba una jurisdicción agraria y qué se logra en términos de decretos para seguir impulsando las zonas de reserva campesina. Una forma de construcción de paz pasa por desarrollar iniciativas que nos permitan salir de los cultivos ilegales, que traen más conflicto a los territorios. Se han dado muchos programas de sustitución, pero no han sido realmente efectivos porque terminan siendo permeados por la corrupción y no llegan a la población que lo necesita. Se están construyendo una normativa, pero aún falta que se apruebe. Sin embargo, hay avances. Antes eso ni se pensaba.
¿Se ha avanzado en derechos humanos?
Sí. La fuerza pública no persigue a la población campesina. No estamos siendo atropellados en movilizaciones en nuestros territorios. ¿Hasta cuánto durará esto? Seguramente hasta que llegue un nuevo gobierno con una lógica similar a las que siempre han habido. Por eso hace falta generar muchas más garantías y seguir impulsando los diálogos de paz.
¿La suspensión de esos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional está perjudicando de nuevo a los campesinos?
En la medida en que no haya mesas de diálogos de paz hay una abierta disposición a continuar con la guerra. Por eso estamos a favor de que se sigan generando estos espacios de diálogo, pero sobre todo pidiendo la participación de la población civil y de las comunidades que están directamente afectadas por el conflicto. Porque finalmente la comunidad es la que puede dar una radiografía muy clara de qué es lo que está sucediendo en materia de violaciones de derechos humanos y además también puede dar las soluciones.
Aun así, pedimos garantías porque inicialmente en las mesas se habló de ceses bilaterales al fuego, pero no se habló de las hostilidades: amenazas, extorsiones, desplazamientos o secuestros. Casi 500 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del acuerdo. ¿Cuáles son las garantías que vamos a tener para seguir construyendo la paz en Colombia si está sucediendo esto?
¿Cómo ayuda la participación en el programa catalán a su causa?
El programa nos permite seguir generando condiciones de garantías para el colectivo al que represento, una reserva campesina con cuatro municipios y 29.000 personas. Es a través de la financiación de proyectos de organizaciones aliadas como IAP y de los programas de protección como los de la Generalitat que se puede visibilizar nuestras luchas, pero también acceder a procesos de formación, de cuidado, de incidencia. Nos abren unas puertas para seguir dialogando con otros actores internacionales que se han convertido también en una importante alianza y respaldo para nuestras luchas en el territorio.
Suscríbete para continuar leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí