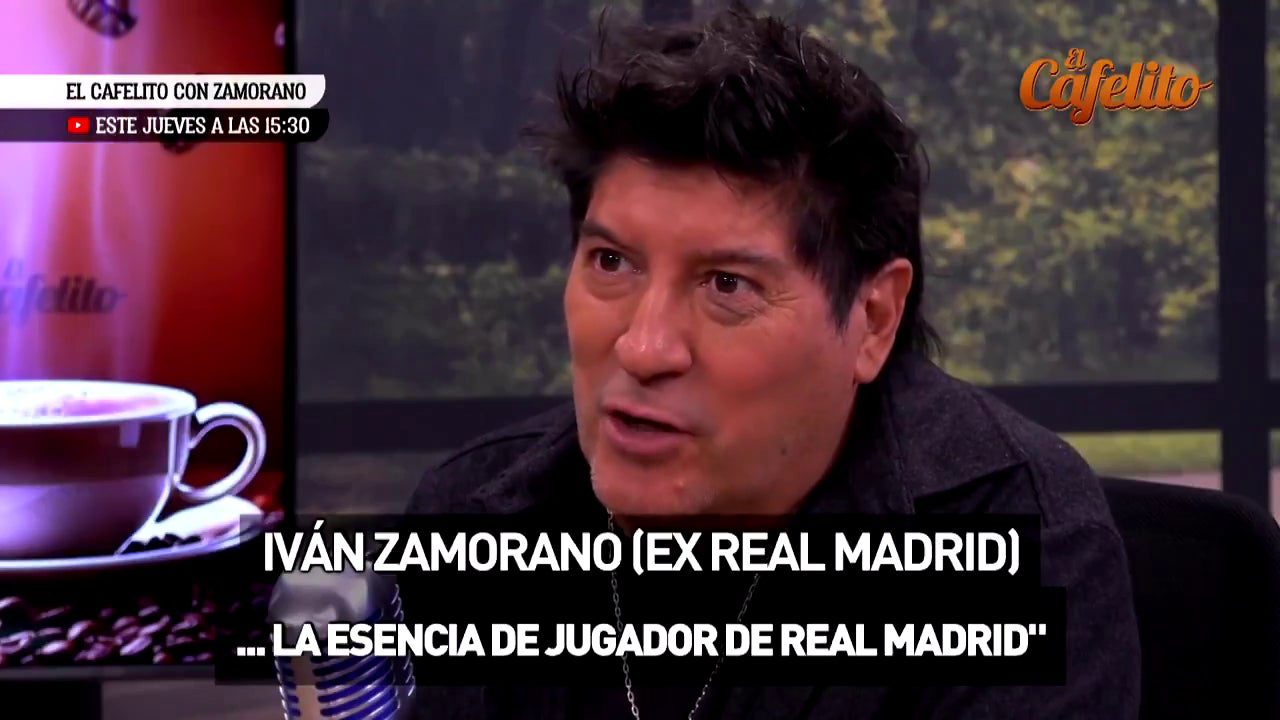Aliyeh Ataei, escritora iraní: «Si los políticos leyeran mis libros, quizá detendrían las guerras. Pero están muy ocupados matando»

No es fácil ponerse en el lugar de alguien que ha vivido en la frontera que separa a Afganistán de Irán, acercarse a una identidad difusa en la que se mezclan y confunden lenguas, tribus, tradiciones o recetas pero donde la realidad está determinada por ser uno de los rincones más castigados del planeta. Más allá del conflicto y el desprecio siempre latente entre los dos países, solo en los últimos 50 años esa zona ha visto unas dosis inusitadas de violencia y terror provocadas por la invasión soviética (se calcula que, solo esta, causó alrededor de un millón de muertos), la rebelión de los muyahidines, la revolución iraní y el advenimiento de los ayatolás, el régimen talibán, la invasión por parte de EE.UU. y sus aliados y, desde hace cuatro años, el regreso al poder de los talibanes.
[–>[–>[–>En ese avispero geopolítico inundado de sangre nació Aliyeh Ataei, dramaturga y escritora iraní de origen afgano que acaba de publicar La frontera de los olvidados (De Conatus). Un libro conformado por varios relatos donde recoge diferentes episodios de su vida en los que la violencia y el enfrentamiento entre esos pueblos, los autóctonos y los invasores, han estado muy presentes. Sus páginas están salpicadas de momentos terribles: siendo una niña, la pequeña Aliyeh pudo ver el cadáver decapitado de Mahubbé, una amiga de sus padres a la que se había acusado de comunista y por tanto amiga del invasor. Años después, a su primo Fuad, que también fue una especie de novio en su adolescencia, lo mataron y mutilaron su cadáver. A su tía Anar, profesora, los talibanes le cortaron la lengua para que no pudiera seguir enseñando inglés a sus alumnos en Kabul.
[–> [–>[–>Hay en el libro también experiencias más amables relatadas desde la inocencia de la mirada infantil, y mucho relato de la toma de conciencia ante la injusticia que la ha rodeado siempre: el machismo, el exilio, el sometimiento a los guerreros o los poderosos de turno. Todos esos hechos los despacha con una escritura excelente, pero en los más espantosos llama la atención que los aborda con una naturalidad pasmosa, como si solo fueran un momento más de una normalidad torcida y marcada por la brutalidad. Cuando EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se encuentra con ella en la Residencia de Estudiantes de Madrid, la autora casi parece disculparse: «Cuando empecé a publicar, algún crítico en Irán escribió que yo hablaba de la violencia ‘con frialdad’. Me molestó, pero lo pensé y vi que, en parte, era cierto: soy parte de esa violencia, y al escribir no siempre la siento, a veces solamente la pienso«. Algo parecido escribe en su libro: «Cuando desde pequeño has visto que un ser humano puede matar a otro, es posible que ya no sientas nada ante la muerte». ¿Quiere eso decir que uno llega a ser inmune al dolor ajeno? «No. Me destruye ver el dolor de otros, y sé lo que supone para el futuro. Además, el dolor no te hace ser más fuerte y madurar, como dicen algunos. Eso es falso», responde categórica.
[–>[–>[–>
Una frontera móvil
[–>[–>[–>
Ataei estudió en Teherán, donde se hizo con un master en escritura de guión. Es autora de relatos y obras de teatro. Desde hace dos años vive en París y se gana la vida escribiendo e investigando. Colabora con medios iraníes y algunos anglosajones, y da clases a distancia a alumnas afganas. La frontera de los olvidados, libro de autoficción con aires de novela fragmentaria, es su primer libro que se traduce al castellano. La escritora nació en esa frontera abandonada por el mundo que menciona en el título, con parte de su familia a un lado y parte al otro. Aunque su origen es afgano, a ella le tocó el iraní, pero defiende que no es exiliada ni emigrada. «Es la frontera la que se ha movido a lo largo del tiempo«, explica.
[–>[–>[–>Los dos lados de esa línea aleatoria en el mapa, cuenta, «culturalmente estamos muy cerca, pero políticamente no». Con la frontera reconoce tener una relación tóxica. Una parte de ella la ama y otra la odia. «Escribo y hablo obsesivamente sobre ella, pero no me gusta y sueño con un mundo sin fronteras», dice en un inglés limitado y con un fuerte acento que lo hace complicado de entender. Ella escribe en persa y pensando en sus lectores en esa lengua. «No escribo con el lector occidental en mente. Algunos aquí piensan que lo que escribo es surrealista, como la plaga de escorpiones de la que hablo en el libro. Pero no, es totalmente real», dice sobre un episodio estremecedor en el que una invasión de estos insectos mata a decenas de personas en su pueblo, una tierra donde las armas y los hombres no son el único peligro.
[–>[–>[–>
Aliyeh Atei, el día de la entrevista en la Residencia de Estudiantes. / ALBA VIGARAY
[–>[–>[–>
Apoyo paterno
[–>[–>[–>
Su padre, ya fallecido, era un profesor de ideas avanzadas que daba clases en la universidad de Biryand, en el este de Irán y a un centenar de kilómetros de la frontera con Afganistán, aunque ella nació en un pueblo más cercano a esta donde ahora vive su madre. De niña veía todo lo que pasaba a su alrededor, disparos y cadáveres incluidos, con total normalidad. «Es parte de esa geografía», se justifica. «Tengo un hijo que se asusta si ve un ratón, pero allí era normal que te rodeara la muerte». Pronto se dió cuenta de que la vida en aquella zona rural y atrasada era un límite importante para ser lo que quería ser. Un día le dijo a su padre que odiaba aquel lugar y aquella vida. «Él me respondió: ‘No eres un árbol: tienes pies’. Así que me fui». En Teherán, la capital, descubrió un mundo de cultura y algo más de libertad. Parte de su familia, muy conservadora, no veía con buenos ojos que se hubiera trasladado a la gran ciudad y estudiase teatro, pero su padre la defendió siempre.
[–>[–>
[–>Otra cosa que le parecía normal cuando era pequeña era la desigualdad que veía a su alrededor entre hombres y mujeres. Pero cuando estudió y empezó a moverse (recuerda un primer viaje «muy divertido» con amigas a Ankara, capital de Turquía) se dió cuenta de que ciertas cosas no eran tan normales y, echando la mirada atrás, comenzó a escribirlas. A su entorno familiar, una vez mas, no le hizo gracia. «Me dijeron que estaba rompiendo la intimidad familiar, que escribía para ser famosa. Solo mi padre me dijo: ‘Sigue. No te detengas ni mires atrás'». Ese no mirar atrás se lo pidió siempre: consciente de la tragedia y la injusticia de la que había sido testigo su hija, no le gustaba la idea de que escribiera sobre el pasado. «Inventa historias nuevas y construye tu futuro», le repetía. Por eso este libro, construido con memorias, solo lo pudo escribir después de su muerte.
[–>[–>[–>
Activismo literario
[–>[–>[–>
Con los años, Aliyeh Ataei se ha construido una carrera literaria escribiendo sobre el exilio y la migración, sobre la identidad y la frontera. Es una activista en favor de los derechos de las mujeres, pero dice que ese activismo lo hace, cada vez más, a través de sus libros. Aunque también hay algunas gotas de imaginación, en ellos manda la realidad. Sin embargo, lo primero que escribió en su vida, cuando tendría unos 14 años, fue un cuento sobre cuatro chicas que se pierden en un bosque. Ella, que se crio en el desierto y jamás había visto uno. «Era pura imaginación. El deseo de viajar con mis amigas», recuerda.
[–>[–>[–>Su primer libro lo publicó con 23, y en él ya estaban las temáticas que siguen siendo las suyas. Con tanto dolor como reflejan, podría pensarse que la escritura tiene para ella algo de terapia, pero no: dice que no es buena para su cabeza porque le obliga a revivir cosas. «Para otros puede ser una catarsis. Para mí es todo un reto en cuanto a la trama, los personajes, la forma… Además de una re-exposición al dolor».
[–>[–>[–>
Cuando Ataei mira hacia su lugar de origen, una zona que parece eternamente condenada a la guerra y el conflicto, dice que solo ve un lugar destruido. Como lo ha estado siempre. «La guerra es más vieja que yo», apunta. Aunque en el libro deja claro que no le hizo ninguna gracia la presencia estadounidense en Afganistán, dice que le dio mucha rabia ver las imágenes de sus soldados huyendo precipitadamente de Kabul cuando los talibanes tomaron la ciudad. «Nunca creí que EE.UU. estuviera allí para ‘salvar’ Afganistán, por eso, en cierto modo, quería que se fueran. Pero ver cómo pasó todo… Lo dejaron en manos de los talibanes, sin garantías», se lamenta. Hoy en día, tiene alumnas allí a las que da clases online desde París. Le cuentan que no pueden caminar ni reunirse o hablar libremente. Muchas escuelas y universidades están cerradas. En cambio, algunos hombres de su familia le dicen que «todo está bien». A ellos, claro, no les va tan mal.
[–>[–>[–>
Obsesión con la guerra
[–>[–>[–>
Cuenta en el libro que cuando llegaron los americanos comenzó a apuntar fechas de batallas y nombres de combatientes en libretas. También que guarda fotos de armas en su ordenador. ¿Por qué esa obsesión? «Quiero entender la guerra. Las mujeres no están, o no estaban, en la parte directa del combate», dice refiriéndose a un fenómeno que las deja fuera solo en cierta manera, porque a menudo son víctimas. «Yo quería saber cómo funcionan las armas, quién las fabrica… Luego uso esos materiales en mis textos». También dice en el libro que se siente culpable por ese país del que es originaria su familia (Afganistán), y que envidia a sus hermanos varones por haber pasado página y olvidado sus raíces. Si ella tiene esa conexión se debe, explica, a su padre. Ella era su hija más cercana y fue él quien le transmitió el amor por la tierra de sus ancestros.
[–>[–>[–>
Respecto a la patria que figura en su pasaporte, Irán, donde ella siempre ha sido en cierta manera una extraña, dice que lo que allí pasa depende del lugar. Teherán, subraya, no es lo mismo que zonas como la que se crio, todavía muy atrasadas. Aunque reconoce que las mujeres iraníes siguen buscando libertad e independencia, no está de acuerdo con la visión del país que reflejan los medios occidentales, y le preocupa que muchas mujeres miren a Occidente buscando esa libertad. Le recuerda a Afganistán, a sus amigos «que volvieron al país porque estaban los estadounidenses y hablaban de libertad… Yo no lo creí. La libertad nace dentro de las personas, no te la entrega un país«.
[–>[–>[–>
Aunque Aliyeh Ataei escribe y reflexiona sobre el exilio («El exiliado es alguien que se ha perdido en tierra de nadie, entre la vida y la muerte, y busca quizás reconstruirse a sí mismo por encima de todo, sin preocuparse por el estado de su casa, que otros han dejado reducida a escombros», escribe en el libro), sostiene que ella no se considera una exiliada, sino «una viajera». Piensa mucho en el término Oriente Medio, a cuyos pueblos llama en el libro «la gran familia de la desgracia». Y sobre Palestina y el supuesto plan de paz, que no le despierta ninguna confiaza, dice que le gustaría que los políticos leyeran sus libros. «Quizá así entenderían y detendrían las guerras. Pero no leen, están muy ocupados matando». ¿Es posible ver un rayo de esperanza en alguna parte? «La literatura no detiene las guerras. Hay grandes novelas sobre guerras y muy pocas sobre la paz. Pero yo sigo escribiendo con la esperanza de que se acaben».
[–>[–>[–>
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí