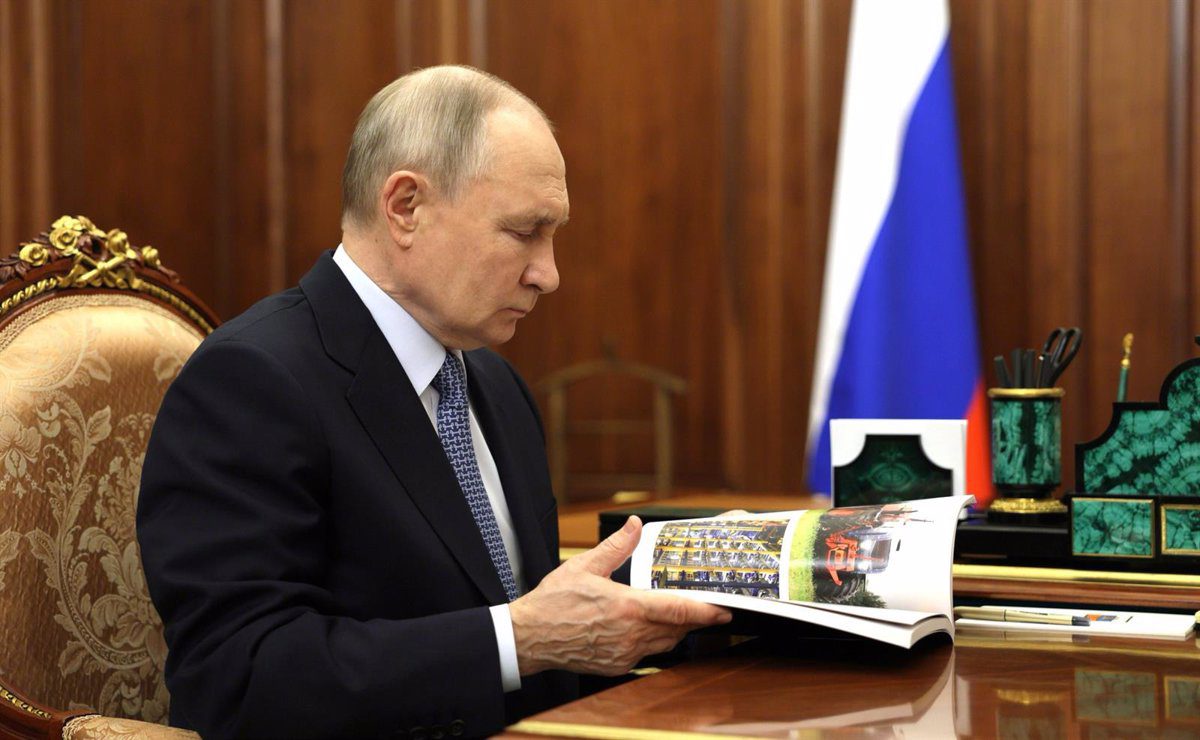la revuelta indígena que engulle el mar

La historia está llena de ejemplos de pueblos indígenas que han sido y son víctimas de la explotación foránea y de intentos por acabar con su cultura y tradiciones. Pocos son los que han resistido con éxito las embestidas. Uno de ellos es el pueblo guna (también escrito kuna), una comunidad que habita en la costa nororiental de Panamá y en decenas de islas e islotes del mar Caribe. Hace ahora 100 años que esta etnia se alzó en armas y evitó que el gobierno prooccidental panameño de entonces acabara con ella. Hoy, los gunas se autogobiernan y administran bajo una estructura política, todo un referente para los pueblos indígenas del mundo. La comunidad, sin embrago, hace frente ahora a las consecuencias del cambio climático y a la llegada de emigrantes sudamericanos que toman el camino de regreso a casa.
La rebelión de los gunas fue todo un hito. Ocurrió en los años 20 del siglo pasado. Tras lograr Panamá su independencia de Colombia, en 1903, los sucesivos gobiernos del país centroamericano se propusieron occidentalizar a la población nativa, incentivando la llegada de colonos para la explotación minera y para trabajar en las compañías bananeras extranjeras. Los gunas cogieron las armas para expulsar a los intrusos, defender sus tradiciones, creencias, lengua y mantener su organización social y política. La rebelión culminó con éxito en 1925. El presidente panameño de entonces, Rodolfo Chiari, cedió a la presión de los indígenas, que liderados por Nele Kantule y Simral Colman, declararon la independencia de su territorio. A pesar de que la secesión fue efímera, apenas una semana, se logró un grado de autonomía que perdura hoy en día en la llamada comarca de Gunayala.
Los miembros de la comunidad de Guna Sugdub esperan para ser transferidos, debido al aumento del nivel del mar. / GABRIEL RODRÍGUEZ / EFE
En la lucha de los indígenas tuvo un papel relevante Richard Oglesby Marsh, un diplomático, explorador y etnólogo estadounidense, que fue quien redactó la frustrada declaración de independencia. Marsh se interesó por los nativos porque en la comunidad había indios albinos y creyó que eran descendientes de una tribu de raza blanca cuyo rastro, sostenía, se había perdido en la selva de Darién. «Parecen más noruegos que indios», dijo por aquel entonces el aventurero. En la mitología guna, a los albinos se les conoce como «hijos de la luna». Y una curiosidad más: la primera bandera de los gunas, la de la rebelión, es igual que la española, pero con una esvástica invertida en el centro. Nada que ver, sin embargo, con el símbolo patrio de la antigua metrópoli ni con los nazis. Hay varias teorías sobre su origen. La más extendida es que el rojo representa la sangre de los mártires, el amarillo la riqueza natural del territorio y la cruz gamada levógira es la insignia de una planta medicinal con los cuatro puntos cardinales.
Amenaza climática
El máximo órgano que gobierna al pueblo gunadule hoy en día es el Congreso General Guna (CGG), que se reúne dos veces al año y en el que participan representantes de sus 49 comunidades, repartidas en poblaciones costeras del continente y en 45 de las más de 360 islas paradisiacas que conforman el territorio, también conocidas como islas de San Blás. Las decisiones en el CGG se toman de forma colectiva. «Sobre democracia aprendí más del Congreso Guna que de Atenas», dijo el ya fallecido sociólogo panameño Raúl Leis Romero. El total de población guna de Panamá –también hay indígenas de esta etnia en Colombia— es de unos 60.000 personas que viven principalmente de la pesca, el turismo, la artesanía y la agricultura.
Uno de los temas más espinosos y que mantiene en máxima alerta a la comunidad es la amenaza que representa el aumento del nivel del mar. La isla más afectada es Cartí Sugdub, la más poblada del archipiélago, con 1.200 habitantes. Con una extensión equivalente a cinco campos de fútbol, los expertos han avisado de que pronto dejará de existir, tragada por las aguas. El año pasado, 300 familias ya fueron realojadas en tierra firme, convirtiéndose así en los primeros desplazados climáticos de América Latina. El Gobierno panameño estima que para el 2050 ninguna isla podrá ser habitada.

Una tela mula, colorida y simbólica que las mujeres del grupo étnico se visten. / BIENVENIDO VELASCO / EFE
Nueva ruta migratoria
La comarca de Gunayala se ha convertido además estos últimos meses en lugar de paso de emigrantes que regresan a sus países de origen por las agresivas leyes contra la emigración de EEUU. Para esquivar la inhóspita y peligrosa selva de Darién, que conecta Colombia con Panamá, los emigrantes acceden a las islas para desde allí pasar al sur del continente en barcazas. Ya se han registrado naufragios en la zona. En febrero se hundió una lancha con 21 personas, todos colombianos y venezolanos. Un niño de ocho años murió.
«Hoy son 100, mañana pueden ser 200 o 1.000. El pueblo guna nunca pensó que iba a ser una ruta de emigrantes», ha dicho Atencio López, asesor legal del CGG, que ha advertido además que la comunidad carece de recursos para hacer frente a una crisis de este tipo. «Vienen meses críticos», ha añadido. El fenómeno conocido como migración inversa ya está en marcha mientras no deja de aumentar el nivel de las aguas del Caribe. Un siglo de una exitosa revuelta indígena que ahora engulle el mar.
Suscríbete para continuar leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí