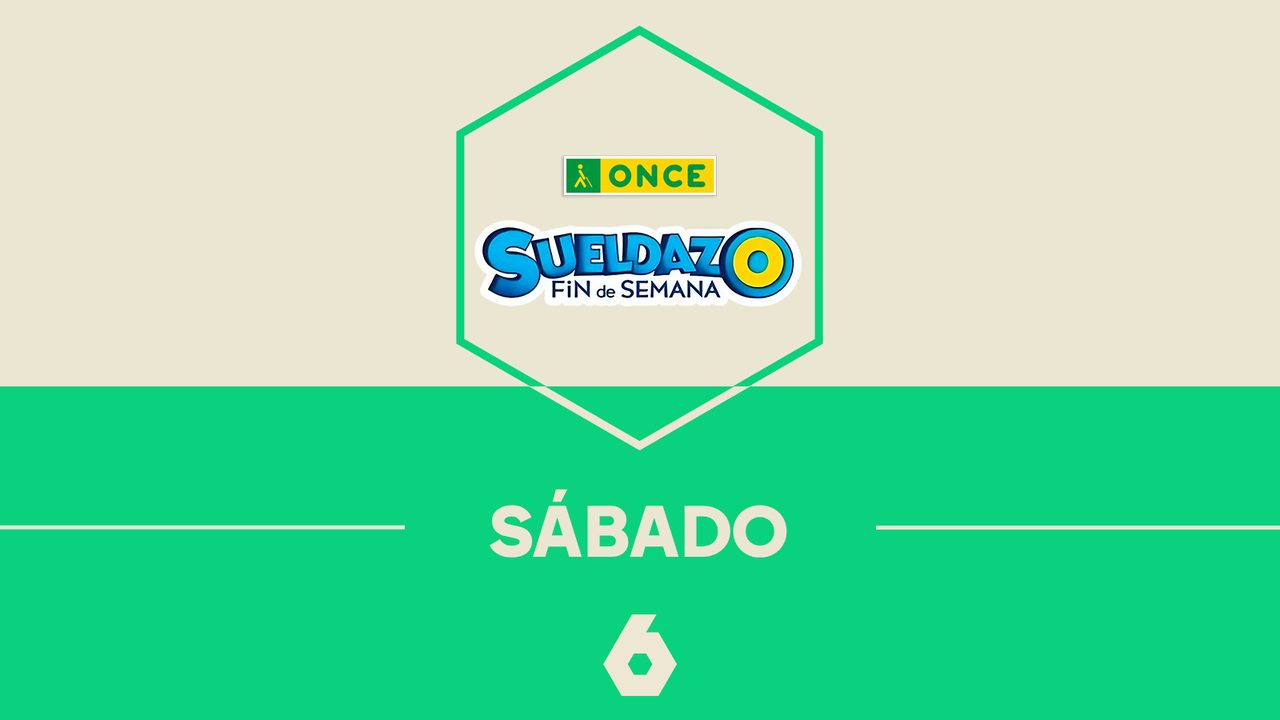La enemiga

Dice un amigo, que además de ser un gran tipo es un escritor estupendo, que los novelistas no podemos ir al psicólogo porque en cuanto nos sentamos en frente del terapeuta sabemos que lo que vamos a ofrecerle es una muy particular versión de los hechos, una ficción personal, no inventada pero sí pasada por el tamiz de la literatura, que lo impregna todo en nuestra vida, también, especialmente, las relaciones personales, pareja, familia, amistad. Ese relato, construido, sin duda, es lo que elegimos contar en beneficio propio y, pensamos, de quien lo está escuchando; un mecanismo parecido al que opera cuando nos ponemos a escribir, aunque luego, ahí, en esa ecuación, entra en juego la variable del subconsciente, cuyo resultado es indescifrable, pues una no escribe el libro que quiere, ni el que necesita, sino el que quiere ser escrito. Sería una más de esas historias que, como Joan Didion asegura en uno de los ensayos de su libro «El álbum blanco», «nos contamos a nosotros mismos para poder vivir», solo que adaptada a ese espacio, una consulta, y a ese momento, aquel en el que decidimos recurrir a la ayuda de un especialista porque no sabemos cómo seguir adelante, tal vez no podamos.
[–>[–>[–>Estaba bastante convencida de no estar de acuerdo con él, con mi amigo el escritor, hasta que hace unos días, al final de un café con otra amiga que se prolongó casi tres horas porque llevábamos tiempo sin vernos y habían pasado muchas cosas, demasiadas, y casi ninguna buena, me vi justificando mi negativa a acudir, de nuevo, a terapia con una frase que perfectamente podría decir uno de mis personajes: No puedo, porque me conozco demasiado a mí misma, llevo casi 30 años conociéndome. Fue decirla, pronunciarla, y darme cuenta de que había caído en mi propia trampa, la de la narradora avezada que emplea todas las herramientas del lenguaje, incluso las que no debería, para lograr su objetivo. También fui consciente entonces de que realmente no comparto la opinión de mi amigo el escritor sobre la inconveniencia, o imposibilidad, de que los novelistas acudamos al psicólogo, y de la delicada situación anímica en la que me encuentro ahora, al borde de la depresión. Aquella tarde, en aquel café, con la amiga, me disocié: estábamos yo y la otra, esa enemiga que a veces toma el mando de mi vida, que es la suya, y me castiga y me desprecia y me machaca y me martiriza y me cuestiona y me entristece y me angustia y me asfixia y me va acercando poco a poco al precipicio y me anima a saltar porque para qué, qué más da, a quién le importas.
[–> [–>[–>Hoy sé que camino asustada por ese despeñadero y que estoy dispuesta a dejarme caer si de ese modo la otra se calla, si así deja de llamarme fracasada, eres una inútil, no te has esforzado lo suficiente, te has equivocado, mira lo que has conseguido, nada, eso es lo que tienes, lo que eres, nadie. Pero había algo de verdad en lo que le dije a mi amiga: me conozco muy bien, y por eso sé que la insatisfacción y la amargura y el pesar y la apatía y la ansiedad y el ahogo y el agotamiento que desde hace semanas siento cada día al despertarme no desaparecerán simplemente con un giro argumental. Porque no todas las historias que nos contamos a nosotros mismos nos salvan. Algunas nos condenan.
[–>[–>[–>
Suscríbete para seguir leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí