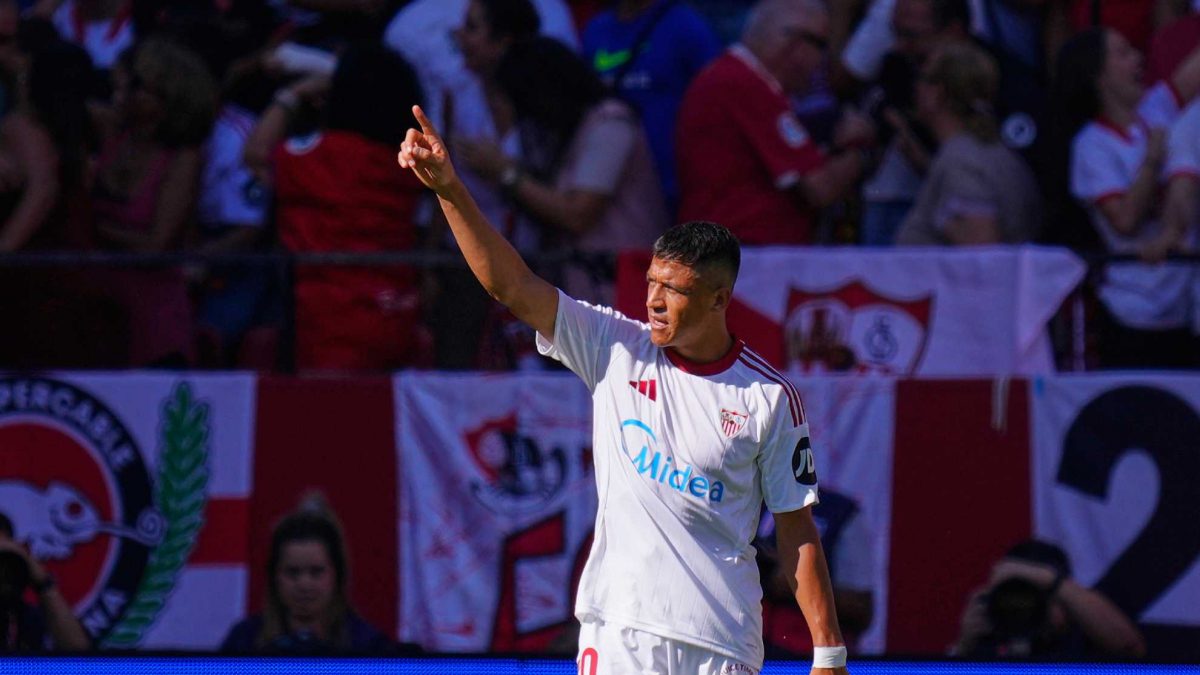Las virtudes de las que habla Aristóteles señalan esa forma de vivir que es buena para todos


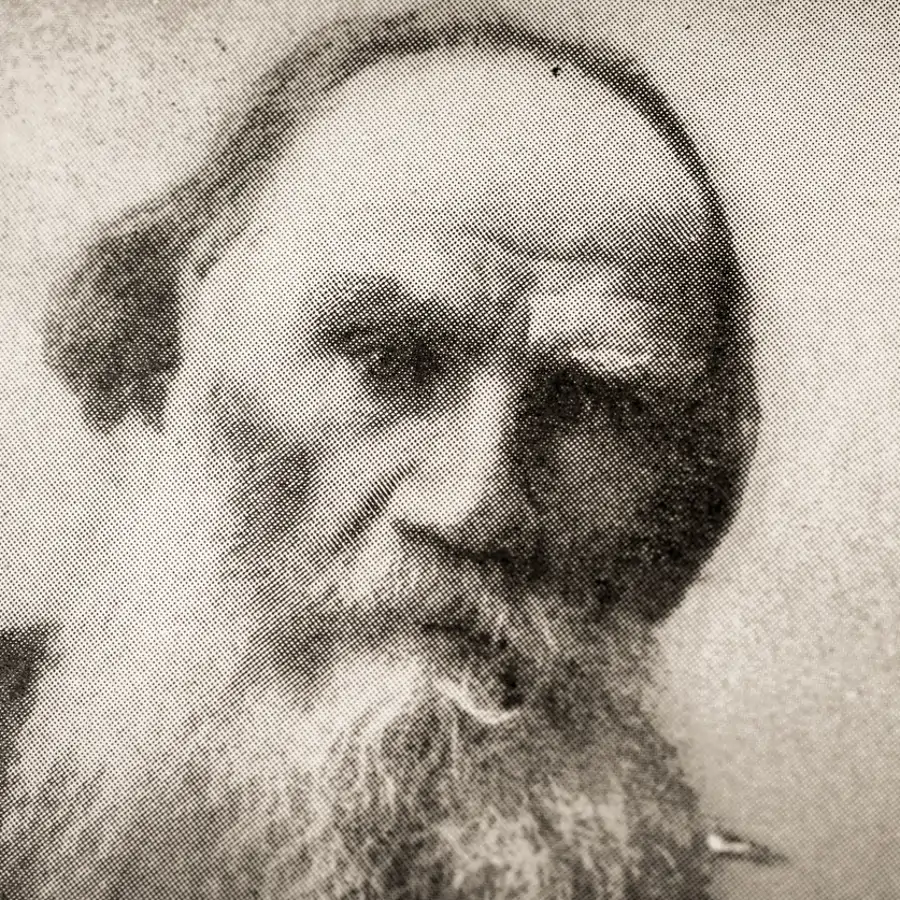



Vivimos en una sociedad que desconfía de todo. Las fake news, el deepfake, la nueva IA, la polarización y el desprestigio de la política han conseguido que no podamos confiar en nada. Pero en lugar de empujarnos hacia una actitud crítica y proactiva, estos cambios sociales han hecho que nos convirtamos en una sociedad individualista, que defiende un concepto torcido de libertad y que ha perdido la esperanza en el futuro.
Este es el análisis que, a grandes rasgos, nos presenta la filósofa Victoria Camps en su nuevo libro, La sociedad de la desconfianza. En esta entrevista, conversamos con ella sobre la felicidad, la indiferencia, la soledad y la libertad. Porque quizá estemos a tiempo de salvar los resquicios de solidaridad, virtud y esperanza que siguen formando parte de nuestra sociedad deshecha.
-¿Qué es la felicidad?
La felicidad para mí es un estado de ánimo que hay que procurar mantener, no es un objetivo determinado. Es una búsqueda constante e innata en el ser humano. Intentamos encontrar la felicidad y mantener ese estado de ánimo más o menos optimista. Intentamos estar bien con uno mismo y estar bien con el entorno. Creo que es lo máximo a lo que podemos aspirar.
-Leyendo su libro, La sociedad de la desconfianza, no podía evitar preguntarme, ¿cómo es posible que en la era del ‘estado de bienestar’, nos sintamos más insatisfechos que nunca?
No sé si nos sentimos más insatisfechos que nunca. Yo hablo desde la perspectiva ética. Creo que la ética parte de una insatisfacción siempre, porque la ética es una forma de ver las cosas que se instala en la crítica de aquello que no acaba de ser como debería.
Nuestra época tiene una insatisfacción especial. Hemos pasado unas cuantas crisis, vivimos con fenómenos cada vez más complejos y las circunstancias seguramente ayudan poco. Ese “ayudar poco” es lo que yo entiendo que se plasma en una situación de poca confianza, o claramente de desconfianza.
Nos cuesta confiar en casi todo, salvo en aquello que tenemos más cercano, como es la familia o como son los amigos. Todo lo demás nos produce una sensación de desconcierto, de que no se llegan a cumplir expectativas, de que no hay una cohesión social que nos ayude a emprender, a luchar por unos objetivos comunes.
–Vivimos además en una época muy cambiante. Tenemos nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que cambian el paradigma. ¿Cómo podemos, en una época de tanta incertidumbre, no caer en la desconfianza?
Primero debemos analizar porque desconfiamos. Por ejemplo, la inteligencia artificial es un invento positivo, que puede ayudarnos en muchos terrenos, pero también nos complica la vida.
La tecnología muchas veces en lugar de conseguir que nos comuniquemos mejor, nos distancia. Las relaciones personales se hacen más complicadas, más difíciles. Las sustituimos por una forma de comunicación que no vincula a las personas.
Analizar eso es intentar ver por qué ese instrumento que podría servirnos para vivir mejor, a veces nos dificulta la vida. Esa es la forma de intentar recuperar la confianza. Es decir, ver cómo podemos manejar eso de forma que no acabe dominándonos y transformándonos para mal y no para bien.
La verdadera libertad
–Una de las causas de desconfianza que señala en su libro es el individualismo y la libertad. Pero, personalmente, creo que cuando hablamos de libertad no siempre tenemos claro qué significa. De hecho, usted cita a Kant, por ejemplo, que nos habló de la emancipación del ser humano. Entonces, ¿qué es la verdadera libertad?
La libertad, en primer lugar, es la capacidad de elegir cómo queremos vivir y qué queremos hacer en este mundo. Esa es una pregunta que hoy parece que nos estamos haciendo continuamente. Sin embargo, no llegamos a reflexionar suficientemente sobre ello. Sobre si los deseos, los intereses propios, las preferencias más inmediatas que tenemos, todo eso a lo que nos incita la sociedad de consumo, es lo que realmente nos constituye como seres libres. O si, por el contrario, simplemente nos están dominando sin que nos demos cuenta y nos están llevando por donde quieren los más poderosos y hacia aquello que les beneficia. Esto, por una parte.
Luego, el ser humano es un ser que aspira a ser autónomo y a ser libre, pero vive en sociedad. Estamos hartos de repetir una frase que dice que la libertad de uno empieza dónde acaba la de los otros. Esa pregunta, hasta qué punto decido lo que quiero hacer, debería hacer que nos preguntemos de qué forma influye mi libertad en la de los demás. Es decir, cuando ejerzo mi libertad estoy facilitando o estoy impidiendo que otros ejerzan la suya. Por lo tanto, la verdadera libertad no me beneficia solo a mí, sino que también propicia que los demás sean más libres. Y esto tampoco es habitual hoy.
Yo creo que esas dos cuestiones son las que definen la libertad auténtica.
-¿Qué papel juega en esta adquisición de la libertad el carácter?
El carácter se va forjando a través del ejercicio de la libertad. Es decir, según cómo utilicemos la libertad, forjamos un carácter más centrado en el propio ego y, por lo tanto, ignorante e indiferente hacia lo que ocurre alrededor, hacia los demás; o formamos un carácter más abierto, más forjado a partir de valores como el respeto a los demás, la solidaridad o la moderación.
Finalmente, el carácter se forma a través de hábitos, de conductas. El hábito de irse moderando, de preguntarse si realmente todo aquello que quiero hacer es lo que conviene, tanto a mí y como a la sociedad en general, es lo que forja el carácter. Y según cómo ejerzamos la libertad, se forma de una manera o de otra.
–Los que hablaban mucho sobre esto de la libertad y el carácter eran los estoicos, que ahora están, sin duda, en auge. ¿Qué opina de este auge del estoicismo?
Bueno, pues precisamente los estoicos tenían muy claro que hay cosas que no podemos cambiar y que, por lo tanto, no deberían preocuparnos. Por ejemplo, la muerte es inevitable. Por lo tanto, eso lo deberíamos tomar como algo natural.
Pero hay cosas que sí que dependen de nosotros. Entonces, la clave es llegar a distinguir qué es lo que depende de nosotros y qué podemos hacer para que eso que depende de nosotros nos ayude a vivir mejor. Eso tiene mucho que ver con formar un carácter bueno, un carácter adecuado.
Y también, por otra parte, con una especie de mensaje que nos dan los estoicos, que es resignarnos a aceptar lo inevitable.
El peso de la nostalgia
–En su libro nos habla también de la nostalgia. Y me preguntaba si la nostalgia generalizada que parecemos vivir en este momento tiene que ver con esta crisis de la confianza.
La nostalgia es siempre anhelo por el pasado. Si nos lamentamos de la falta de confianza, sí que podemos sentir nostalgia hacia otras épocas en las que parece que esa desconfianza no estaba tan generalizada o no se proyectaba en determinados aspectos de la existencia. Por ejemplo, hoy la desconfianza hacia los gobiernos y hacia la política por la polarización, es muy acentuada, y en otras épocas no ha sido así.
En ese sentido, sí, la nostalgia tiene que ver con ese sentimiento de desconfianza, por la idea de que se puede vivir mejor y de que hemos vivido mejor, más confiados y tranquilos, con más cohesión y más solidaridad. Y eso podemos verlo proyectado en épocas anteriores.
-Frente a esta mirada al pasado, tenemos la mirada al futuro, en el que no siempre encontramos esperanza. Me preguntaba, teniendo en nuestra mano una máquina que nos conecta al instante con todas las malas noticias del mundo, ¿cómo podemos mantener la esperanza?
Es cierto, pero también vemos noticias y cosas buenas a las que no prestamos atención, seguramente porque no son noticia. Pero la esperanza se nutre de esas cosas buenas y se nutre también de la voluntad. Y eso hay que mantenerlo, hay que forjar esa voluntad fuerte de que lo que está funcionando mal, lo que produce noticias malas, está en nuestras manos cambiarlo.
La mayoría de las cosas que están funcionando mal podrían funcionar bien y no lo hacen porque no hay voluntad. Creer que esa voluntad puede existir y que podemos modificar lo que no nos gusta alimenta la esperanza más que ninguna otra cosa.
-Usted habla también en varias ocasiones del ‘ethos’ a lo largo de su libro. ¿Podría definirnos qué es y explicarnos cuál es su importancia en el mundo moderno?
La palabra ethos significa ética, es de donde viene la palabra ética. El ethos es la manera de ser individual o colectiva. De ahí que los griegos dijeran que debemos formar un ethos virtuoso.
Entendían la ética sobre todo como una manera de ser que fuera coherente con el bienestar no solo individual, sino el bien colectivo. El bien de lo que ellos llamaban polis, la ciudad. Y las virtudes de las que habla Aristóteles van destinadas a esa forma de vivir que es buena para todos. Nos hablaba de virtudes como la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza… En fin, las virtudes clásicas.
Ese ethos hoy no existe, esa manera de ser colectiva. O si existe, existe como grandes principios. Los derechos humanos, por ejemplo. Todos somos libres y tenemos que tender hacia una igualdad mayor, hay que combatir la desigualdad. Pero la manera de ser necesaria para que esos principios se hagan realidad de una forma más efectiva, eso no sabemos hacerlo.
Nadie lo enseña, no se aprende en ningún sitio, porque los griegos decían que la ética, la construcción del ethos, se aprende con la práctica. Se aprende con los modelos a los que hay que seguir, se aprende con el ejemplo, se aprende imitando aquello que es bueno.
-¿Significa eso que nuestro sistema educativo está fallando?
Yo creo que está fallando porque la educación ha adquirido un sentido de transmisión de unos conocimientos instrumentales. Conocimientos que nos sirvan para integrarnos en el mundo laboral. Y en cambio, esa parte más de formación de la personalidad, no está muy trabajada en el mundo educativo. No está trabajada colectivamente.
Por ejemplo, en las reformas educativas, se dice sobre todo que hay que formar el espíritu crítico, pero antes que aprender a criticar, hay que aprender que hay una serie de normas no escritas, tan elementales como eso que antes se llamaba modales.
Me refiero a tener una deferencia hacia los demás y eso se aprende con mucha práctica y repetición de actos, intentando adquirir hábitos. Veo que esto está poco presente en el mundo de la educación, que no solo es de la escuela, es también la familia y de cualquier organización o grupo colectivo de adultos que está educando a los más jóvenes con su comportamiento, o mal educando.
-Otro tema del que nos habla en su libro es de la soledad. ¿Qué deberíamos hacer para tener una relación más saludable con la soledad?
Una cosa es aprender a aceptarla cuando ocurre, porque la vida se alarga, la esperanza de vida cada vez es mayor y el destino de muchas personas es acabar viviendo solas. No hay más remedio que aceptarlo y prepararse, tener recursos para esa vida más solitaria.
Pero también la sociedad, que es una sociedad que se caracteriza por el individualismo -por unas conductas muy centradas en cada uno, por el sálvese quien pueda, por el ir cada uno a lo suyo- tiene que ser una sociedad más consciente de que somos interdependientes. De que a todos nos tocan momentos en que necesitamos más ayuda, y que, por lo tanto, no solo tenemos el derecho a que nos ayuden y a que nos protejan, sino también el deber de hacerlo.
Así que son las dos cosas. Por una parte, uno tiene que espabilarse y aprender a vivir solo, pero también exigir de la sociedad. Y la sociedad debe aprender a satisfacer esa exigencia de acompañamiento, que sería quizá la palabra más adecuada para combatir la soledad.
-Esto enlaza con otro tema del que también habla en su libro, que es la indiferencia.
Los dos males a los que nos aboca una sociedad un poco desconcertada en materia de valores son el fanatismo y la indiferencia.
El fanatismo creo que se está proyectando hoy mucho en los populismos, en intentar distinguir el bien y el mal de una forma muy simple. Y por otra parte la indiferencia, que nace de la impotencia de pensar que yo no puedo hacer nada, y, por lo tanto, no me afecta nada. Solo me afecta aquello que realmente me afecta a mí personalmente, pero todo lo demás no quiero que me afecte, porque no puedo resolverlo, no puedo combatirlo.
-Para acabar, Victoria, si tuviéramos que elaborar un botiquín de emergencia filosófico para esta sociedad de la desconfianza que nos describe, ¿qué libros guardaría en él?
Yo siempre recomiendo el libro de John Stuart Mill, Sobre la libertad, que es un libro breve, pero con una concepción de la libertad que es muy adecuada.
Recomiendo también uno que acabo de leer, de Leonardo Padura, que se llama Morir en la arena. Es una novela pero algo autobiográfica, y además establece muy bien el contraste con un mundo que se ha equivocado políticamente, que es Cuba, y creo que es muy aleccionador.
También podría recomendar, ya que el tema de la libertad es un tema que requiere mucha reflexión, un libro de una escritora albanesa que vive en Inglaterra, Lea Ypi. El libro se llama, precisamente, Libre. Es una escritora que escribe sobre su experiencia en un mundo comunista como Albania, el último país europeo que dejó de ser comunista, y habla en torno de la libertad, pero de una forma muy autobiográfica también y muy de cambio de época. Creo que es muy interesante.
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí